Ellos estaban allí, habitando las inmensidades gélidas del borde del continente que más hacia el sur había navegado la corteza terrestre. Allí, donde sorprende una Scotia embistiendo una América aún sin nombre. Tierras de maravillas y espantos que llenan de jugosas historias las noches junto al fuego de aquellos sus habitantes primigenios. Esos mismos que no conociendo el sentido de la propiedad simplemente cuidaron la naturaleza porque ella era como su propia vida.
Las “Personas” (Yámana), así como les gustaba nombrarse, habitaban estas tierras desde hacía más de seis mil años. La llamaban Chuanisín o “Tierra de la abundancia” pues cualquier otro título nada diría de ella, habría sido un simple adjetivo vano.
Tal exuberancia se hacía evidente cuando el mar se alejaba de la costa y resultaba fácil recoger con la mano tantos bivalvos, crustáceos o moluscos como el estómago pudiera soportar; en cada pequeño islote donde era posible, mientras la suerte los acompañara, encontrar huevos y aves que atrapar y si la caza se hacía difícil, bueno, las frutas y hortalizas podían llegar a hallarse no muy lejos de la costa. Tan sólo hacía falta caminar.
Sus ancestros, habían llegado hasta aquí luego de un sinnúmero de primaveras atravesando los fríos paisajes del borde del mundo. Esas gélidas rutas que sólo ellos conocían y conducían a este nuevo y lejano hogar. Este era el fin de tan largo viaje, iniciado en una remota isla plena de paisajes verdes de montaña. Un recorrido de milenios que merecía ser relatado.
Cuándo la tribu decidió permanecer en las aguas cercanas a Yahga, estaban decidiendo por la subsistencia de todos aquellos que habían sobrevivido el gran viaje. Sus antepasados siempre vigilarían el sendero del retorno, el camino que solo puede ser recorrido una última vez, tomado de la mano del mar. Y esa historia sería contada a cada nuevo integrante de la tribu , junto a los leños de lenga, escuchándolos crepitar.
¿Quién mejor que un Yámana para contarla? Ellos que han vivido este pasado cercado por mares y cordilleras, ¿cómo no conocer hasta el más mínimo secreto de éste mundo cuna de sus ancestros desde que la memoria era tal?
Habían heredado oralmente las historias y las técnicas, elementos indispensables para la sobrevivencia de cada generación, haciendo que la escritura o el simple arte del dibujo fuera una herramienta innecesaria.
Y es así como Sisoienjiz , sobre su canoa, podía también sentir a la naturaleza, vivir el paisaje sordo del agua calma, apreciar las costas brumosas como si las tuviera tatuadas en la sangre, mientras su canoa se convertía en su propio mundo, aquél donde siempre prefería estar, pues su padre le había contado las historias.
La firme corteza de guindo flotaba aquél día a la deriva por el canal. En medio de ella un rescoldo de fuego brillaba a la vez que daba algo de calor. La imagen masculina de Sisoi se destacaba al frente, en actitud alerta como tendría en esa tierra cualquiera que se diera en llamar cazador. Oteando hasta donde la vista permitía tanto el agua como el cielo, absorto en los rastros que la vida animal dejaba tras de sí.
La canoa era su tesoro a la vez que su vivienda principal, atalaya y puesto de combate, si la ocasión lo requería. Su padre le había enseñado a construirla de la manera tradicional y permitida. Aprendió las técnicas para retirar la corteza sin dañar al árbol y había logrado ver con alegría como al tiempo el mismo florecía con nuevos bríos.
Así la cultura se fortalecía y heredaba. Sin destruir su núcleo. Con el ejemplo. Tal como su padre y el padre de su padre, lo habían hecho.
Desde Yahga se veía la tormenta acercándose con rapidez. Las negras nubes parecían tocar el borde del mar que se unía con el cielo dejando una fina línea de luz destellante entre ambas zonas de obscuridad.
En la piel se podía notar el efecto de las pequeñas agujas del frío que comenzaron a pinchar cada centímetro descubierto. Las púas que el viento traía laceraban el cuero desnudo de los habitantes de la canoa poniéndolos sobre aviso de lo que seguramente estaba por venir.
Un instante de silencio total, despertó una señal de alerta oculta por las nieblas del tiempo. Lauaiakipa estaba como siempre, acurrucada en el extremo de popa, a la espera, mientras el niño prendido a su teta succionaba la abundante leche que de su embarazo manaba. El pequeño perro familiar hizo un intento por esconderse bajo sus piernas, para dormir su siesta de doce horas habitual, pero la repentina calma lo alertó a él también, poniéndolo en un estado de excitación que lo hacía ir de aquí para allá incesantemente.
Un cormorán pasó raudo sobre sus cabezas. El grito de alerta que la mujer profirió lo sobresaltó por un segundo, pero sabía que nadie en su estado podía comer carne de esa ave. La ley lo prohibía. De lo contrario sus hijos nacerían deformes, con tres brazos y cuatro ojos o cosas peores. No, ahora cormorán no. Había que dejarlo ir. Si violaban las reglas él estaría obligado a matar al recién nacido que tuviera un defecto estrangulándolo hasta la muerte. Esa era también parte de la ley. La parte que no le gustaba.
Un gesto de su cabeza le indicó a Lauaia que cambiara el curso hacia la costa. Su abultado abdomen hacía que los movimientos otrora gráciles y eficientes se convirtieran en un pequeño martirio. Allí en la costa, no muy lejos estaba su choza, refugio obligado en estos tensos pero habituales momentos. La estructura de ramas curvadas con pasto seco y pieles como relleno se perdía de vista en el paisaje yermo. Junto a ella se formaba una montaña de restos de conchas marinas de antiguas comidas, que a medida que el tiempo transcurría se hacía cada vez más alta y servía como mojón para su, de otra manera, difícil ubicación
Aquella temporada la cacería había sido escasa y como los vocablos “reservas” , “ahorro” o “previsión” no existían aún en su lengua, seguramente se haría necesaria una dieta a base de unush ammaín (calafate) o la bellacamaim (Baya de lluvia) hasta tanto los animales volvieran.
Por suerte poco tiempo atrás Sisoi había viajado hasta la gran isla donde están los Chonos y había intercambiado varias pieles y algo de carne seca por pirita de hierro una piedra que produce más chispas que el mismísimo pedernal y que en aquellas tierras parece abundar. Así Lauaia, encargada del fuego, no tendría que desesperar cuando lloviera. Ambos sabían que, de todas formas, si los alcanzaba la tormenta en las aguas de la bahía seguramente el fuego se apagaría y el retorno a la costa sería un poco más difícil de lo habitual.
Pero con la piedra, con la piedra no había por qué preocuparse de allí en más. Al llegar tomarían musgo seco “barba de viejo” o plumines de ave como yesca y pronto un nuevo fuego estaría brillando su danza calentándolos como siempre.
Junto con el sonido ensordecedor de un trueno llegado a destiempo de la luz que el cielo había encendido, Sisoi pudo ver como un pequeño río de agua bajaba raudamente por la pierna de Lauaia. Era inminente el nacimiento de la nueva cría y él tenía muy claro que en esta oportunidad no debía ocurrir en la canoa. Sumó sus fuerzas a las de ella y fue planeando en su mente la forma de, al llegar a la costa, juntar a esta futura madre con la hermana que la ayudaría en el parto.
Seis chozas de separación había hasta la de ella.
Sí, podría llegar a tiempo.
Lauaia aguantaría.
Con el rabillo del ojo observó como las otras canoas que lo habían acompañado en la cacería también ponían rumbo a la costa. Eso lo tranquilizó un poco más y permitió que volcara toda su concentración y esfuerzo en esa única tarea.
Cuando hubieron llegado sobre la rompiente de las olas, ella se introdujo en el mar arrastrando tras de sí la canoa en una tarea para la que había sido entrenada. Sólo las mujeres de la tribu tenían permitido aprender a nadar. Ningún hombre que se preciara de tal podía hacerlo, así que una de las múltiples tareas de Lauaia, consistía en acercar la canoa hasta la playa.
En la aldea recibieron a los recién llegados con muda alegría, buscando en las canastas vacías el mendrugo que pudiera acallar el hambre de aquellas horas de escasez. Nadie prestaba atención a Lauaia que solitaria y lentamente se introducía en su choza. Se detuvo un momento y con la mirada lánguida intentó decirle que se apurara, que todo dependía ahora de él.
Pronto habría un nuevo Yámana (Persona) en Yahgashaga y Sisoi , su padre, se aseguraría que naciera esa noche, que creciera junto a su madre y que aprendiera cada cosa que su propio padre le había enseñado a él.
Rauda la corrida hasta el refugio a seis de distancia de donde estaba Lauaia, pero con la alegría de poder vivir este parto lejos de la canoa y con la ayuda de esa hermana que mucho más entendía de estas cosas de cachorros, lunas y dolor.
Alejado de la choza tan solo unos metros Sisoi sufrió el parto en soledad, rechazando en su silencio cada mano amiga que se acercaba a conversar. No comía ni bebía, parecía estar pujando junto a Lauaia, en cuclillas frente al fuego, en ardua y silenciosa batalla para expulsar al crío en esa forma clásica de traerlos al mundo en pequeños lugares, en silencio, sin molestar.
Al tiempo la noche y la lluvia lo cubrieron todo. Una leve nevisca comenzó a caer de a ratos hasta que se detuvo completamente cuando la luna había ya alcanzado su zenit. El cielo era un manto de luces destellantes sobre el mar.
El llanto del niño partió el silencio de la noche y desde las diferentes chozas se escucharon algunos aullidos de aprobación. Un grito del abuelo. El enloquecido ladrar de los perros y las risas de las mujeres al hablar.
Mañana sería un día nuevo.
Un nuevo integrante sería recibido por la comunidad.
Cuando hubo recuperado fuerzas, Lauaia salió con el niño en brazos y se dirigió hasta la orilla. Se adentró tan sólo un poco, y puso al bebe entre sus muslos mientras calentaba un poco de agua de mar en su boca para con ella darle su primer baño. Luego lo secó con un poco de musgo y le limpió la nariz, boca y ojos para dejarlo al reparo entre unas pieles de zorro finamente acomodadas.
Al día siguiente ambos tomarían un baño de mar completo y ella retomaría todas sus tareas y responsabilidades habituales.
La prohibición de consumo de cormorán continuaría hasta tanto el cordón no cayera. Llegado el momento, Lauaia lo guardaría con mucho esmero entre sus pequeños tesoros para poder cumplir con la ceremonia que se debía llevar adelante cuando el pequeño cumpliera cuatro años.
La vida transcurrió sombríamente aquél invierno. Las aves migraron, las focas y ballenas no aparecían y ni siquiera había pingüinos a la vista. La opción de la caza se ponía en discusión a cada momento pero nadie quería adentrarse en la tierra a perseguir guanacos, zorros o lo que fuera. Decían que era mucho trabajo y siempre corrían el peligro de encontrarse con aquellos otros, los gigantes Shelk nam (Onas), que tantas batallas habían desatado en el pasado.
La realidad era que el trabajo era muy grande. La nieve todo lo cubría y debían perseguir a la huidiza manada, cercarla y atacar todos juntos a un solo animal, luego de haber caminado treinta, cincuenta o cien kilómetros en la gran isla. Una sola herida nunca abatía al ejemplar, así que todos unidos colaboraban en un ataque sin cuartel de pequeñas laceraciones, para, con suerte, matar un espécimen que luego de trozado, no hacía las partes necesarias para alimentarse por tres días.
El mismo tiempo que habían utilizado en la travesía para cazarlo.
Así que este invierno, no. Comerían lo que hubiera y estarían atentos a las focas y ballenas que pudieran vararse en la costa o fueran presas fáciles de sus lanzas y arpones.
También montarían guardias para defenderse de los ataques de latrocinio a los que los sometían los Alacalufes o los Haush, tan desprovistos de alimentos como ellos mismos.
El ojo siempre atento y la canoa lista en la orilla.
Esa vez el frío se dio a conocer cruento, devastador y desalmado. Nada parecía moverse en el agua, en las rocas en el aire o en la llanura. El paisaje se encontraba inmóvil, congelado en un tiempo sin retorno.
Los dolores del hambre comenzaron a torturar a la tribu. Todos masticaban con fruición aquél “llao llao" (Pan del Indio) que nada de alimento contenía. Los niños chupaban sus chupetes de grasa de foca ya sin restos de la misma y los hombres se sentaban largas horas cubiertos por sus mejores pieles, consultando el horizonte a la espera que todo esto terminara.
Los más débiles comenzaron a perecer. Rígidos en su gélida delgadez, el frío los conservaba en una posición de guerrero vencido que nunca quisieron obtener. Ya nadie tenía lágrimas que volcar. Al límite de sus fuerzas el entorno se volvía indiferente. Sólo tenían ojos para el mar.
Una tarde excepcionalmente hermosa, de frío y una leve ventisca, Sisoi vio que cerca de la costa las aves pasaban una y otra vez a ras del agua, en un sistémico ir y venir producto de una caza exitosa. Sin dudarlo un instante, corrió hasta su canoa y verificó que todo estuviera allí. El cuchillo de concha, el arpón y un poco de agua que beber. Ella se aprestó raudamente a empujar la canoa mar adentro y se despidió con una sonrisa que más parecía un adiós que un deseo de buena suerte.
Lo vio alejarse poco a poco de la costa, mientras los niños volvían a prenderse de sus tetas para consumir su ahora escaso alimento. Pasaron algunas horas, el bote se veía aún allí en la lejanía. Parecía flotar en una especial armonía con el canal que ahora lo enviaba nuevamente hacia las costas de Yahgashaga. Ella se preocupó. Tanto así que le pidió a su padre que viera por su esposo.
Y es que la mujer sabe, la mujer siente que algo la ha privado de su compañero. Sabe que la caída al mar es el fin de los hombres de su tribu. Sabe que se les prohíbe aprender a nadar. Sabe que aún siendo gente de mar el mar es mas fuerte que todos juntos. Y es que si lo ha querido llamar, es su privilegio, su decisión, Lo llorarán todos un poco. Otros lo festejaran en su nuevo viaje, Todos recordarán al hermano de la tribu con quien juntos habían ido a cazar.
Tal vez el niño en su cuarto aniversario, cuando su madre ate el resto seco de su cordón umbilical al cuello de un cormorán y lo deje volar hacia los dioses, podrá conectarse con su padre, aquél que debía enseñarle cada historia que la tribu ha aprendido durante tantos siglos.
Seis mil años de esta pequeña rutina de subsistencia, Seis mil años de perpetuar su nombre.
Un siglo para desvanecerse en el aire helado del fin del mundo y mutar su forma hacia una improbable historia o leyenda perdida en el mar de letras que entre sus manos, querido lector, acaba de terminar.
O.Pin
Buenos Aires Febrero 2010
© Copyright 2010
Once Cuentos sin Rumbo
ISBN 987-43-8446-9Costumbres y datos históricos tomados de : La pediatría en las culturas aborígenes argentinas. Donato Depalma / Sociedad Argentina de pediatría. 2º edición año 2000 e Indios fueguinos vida, costumbres e historia de Arnoldo Canclini. Editorial Dunken 2007
“Murió en Ushuaia el último aborigen Yamana”
“En el hospital de Ushuaia acaba de morir a los 72 años Agustín Clemente, considerado como el último aborigen de la raza yamana, yamán o yagán.
Su pueblo, que ocupó la parte sur del territorio de los onas desde el canal de Beagle al cabo de Hornos, en el archipiélago fueguino, utilizaban como viviendas, chozas abovedadas hechas con ramas encorvadas, cubiertas de pasto y hojas secas o cueros. De baja estatura, los aborígenes medían alrededor de 1,60 mts (1,50 las mujeres) y tenían cara redonda, nariz chata y ojos pequeños y oblicuos. Manejaban hábilmente la canoa y usaban como armas hondas y cuchillos hechos de valvas de moluscos.
Los yaganes utilizaban también el arco y la flecha, y pescaban utilizando lanzas y arpones que les permitían cobrar hasta ballenas, con cuyas barbas cosían sus canoas.
Agustín Clemente vivió sus últimos años en el hospital donde moriría amparado por la Armada, que le brindó cuidados y hospitalidad, pues no contaba con familiares ni recursos para subsistir”
De “La Opinión” del 25 de agosto de 1974.




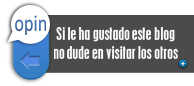



No hay comentarios: